ENTRE EL ALIENTO Y EL TEJIDO: POESÍA Y REPRESIÓN SEGÚN HAROLD BLOOM
En el vaivén entre el aliento y la palabra, entre el respirar y el tejer de sentidos, se abre el misterio de la poesía. No es un mero juego de formas, sino un acto profundo, casi vital, donde el texto respira y el lector responde con su propio pulso. Harold Bloom, en su diálogo con Freud y Derrida, nos invita a pensar esta danza entre la psiquis y el texto, entre la vida y la literatura, como un tejido vivo de tropos y figuras. Es aquí donde la palabra fuerte, esa que trastoca el sentido y nos desafía a creer en la verdad del placer, se convierte en un acto de resistencia contra el olvido.
A PROPÓSITO DE POESÍA Y REPRESIÓN – HAROLD BLOOM
“¿Qué es una psiquis, y qué debe ser un texto para que pueda ser representado por una psiquis?” se pregunta Harold Bloom, revirtiendo la pregunta que disparó Derrida en su ensayo sobre Freud y la escena de la escritura.
¿Por qué Bloom hace esta inversión? Lo hace para indicar desde dónde va a sostener su posición; en la figura de este resorte, va a ir alejando su punto de apoyo del psicoanálisis para ingresar al campo literario de manera más tajante.
Comienza su respuesta señalando el origen de “psiquis” y “texto”: “Psiquis” viene de la raíz indoeuropea bhes que significa respirar y posiblemente fue en sus orígenes una palabra mimética. “Texto” se remonta a la raíz teks, que significa “tejer” y fabricar.
Entonces, Bloom reformula la pregunta: “¿Qué es un aliento, y qué debe ser un tejido o una fabricación para volver a existir como aliento?” La respuesta nos involucra directamente en la retórica. Esencialmente, indica que el texto es retórica y para volver al ser deberá hacerlo por la única vía posible que es la misma retórica.
Ahora bien, Bloom define retórica como un sistema continuo de “cambios de sentido”, es decir “tropos” o “figuras”, como “único vínculo entre el respirar y el hacer”.
Es interesante detener aquí nuestra lectura para prestar atención al par que no podríamos considerar sino como propio de la poética de la existencia: bhes-teks / teks-bhes. Cualquiera sea el orden entre respirar y hacer, sabemos que ambas actividades no pueden realizarse una sin la otra, aún cuando la primera pueda pasar desapercibida con respecto a la segunda. Aun cuando para el escritor, para el lector, para el poeta, la vida parezca ir por un lado y la literatura por otro. Ambos aspectos conforman un movimiento que solo podemos relacionar con otro movimiento. Una figura con otra figura, un nuevo cambio de sentido ligado a otro anterior. El juego es selectivo en tanto afiliación y des-afiliación con respecto a los cambios de sentido dados, configurados con anterioridad, establecidos por otro, por otros. Pero la respiración está ligada al hacer, como la vida a la literatura, de manera insoslayable.
Y es en este marco que Bloom piensa en la palabra fuerte, al poeta fuerte como el lector fuerte: aquel que puede configurar nuevos sentidos parciales en la generalidad y únicos en la lectura que trastoca los fundamentos de la creencia estable.
“...lo que el poeta fuerte quiere no es la verdad, sino el placer; quiere aquello que Nietzsche llamó ‘la creencia en la verdad y los efectos placenteros de esa creencia’”. Aunque posteriormente Bloom vacile en dar crédito a esta afirmación de Nietzsche, prefiero fijarla como verdadera.
¿Qué sentido tiene la pasión por la lectura sino esta creencia en la verdad que sostiene al lector en la búsqueda retórica? Aunque esta figura le sirva a Bloom como resorte para pautar su canon, su política en el campo literario, nombrando a los románticos norteamericanos y británicos (Blake, Wordsworth, Shelley, Keats, Tennyson, Browning, Yeats, etc.), acierta al incluir a dos poetas fuertes de la tradición europea: Nietzsche y Freud, no restringiendo esta caracterización a los autores de versos sino al “triunfo adivinatorio sobre el olvido”.
Leemos entonces que la creencia en la verdad oculta, que el investigador retórico busca en la palabra fuerte y deshoja con su práctica insistente, intenta tocar el aliento de aquel centro olvidado.
Y me pregunto: ¿qué hay en ese centro que, por la misma definición de Bloom, podemos percibir que tiene aristas y funciones adivinatorias? ¿De qué se trata este relato oscuro que inclina a los lectores fuertes a buscar siempre nuevos paradigmas para sentir las vibraciones de su centro? ¿Qué hay allí? ¿Qué...?
Al menos, y a pesar de nuestro deseo literario de apartarnos del psicoanálisis, podemos convenir que Freud hizo de esa re-escritura cuerpo. Apuntó a tocar una vibración próxima no inocua de la función poética, dejando al acto literario en una posición descentrada respecto a su verdad pulsional. Esto no es casual, si entendemos que el mismo Freud/poeta se aparta del ejercicio de la literatura, aunque al mismo tiempo se instala en esa posición literaria. Construye mitos y relatos imposibles de constatar más que en los efectos de esa narrativa, haciendo una función retórica por excelencia, sí, pero circunscribiendo la poética a una práctica ajena a lo literario.
Además, al avanzar en la teoría y en los efectos de la práctica psicoanalítica, Freud reconoce que su descubrimiento no se dio a partir de sus experiencias médicas sino — y de forma excluyente a la medicina — por su condición de escritor, de lector y poeta fuerte, para decirlo en términos de Bloom.
La herencia poética de Freud queda en un sustento no literario que impide, al aspirante a poeta fuerte, recomenzar desde el lugar propicio, desde el lugar desatendido por Freud en sus comienzos y nunca recomenzado desde el campo psicoanalítico, que puebla de escritos oferentes a la cura, palabras y conceptos distantes al campo de origen.
El grave error del Anti-Edipo es embarcarse en un intento fallido de pasar por alto el enigma, el verdadero enigma que impulsa a Freud a crear el concepto de inconsciente y todos los tropos que a partir de la búsqueda de verdad y cambio de sentido produce la teoría. El fin del Edipo como fin de la construcción de “discurso único o hegemónico” no habilita completamente el cambio de sentido, porque la supresión no alcanza, en realidad no se acerca suficientemente al centro de la cuestión que devele y modifique aquello que fija la represión. Sobre todo, no es desde el camino de la filosofía ni desde el psicoanálisis, sino desde la poesía fuerte desde dónde el cambio de sentido puede producirse.
Es el mismo Félix Guattari quien, a la hora de justificar el anti-Edipo, supone, en potencial beneficio del esquizo-psicoanálisis, que Freud tenía “plena conciencia de que su verdadero material clínico, su base clínica procedía de la psicosis, de Bleuler y Jung.” El verdadero material clínico que interpela a Freud es el de la histeria, enigma y sustancia que permite enlazar tanto al psicoanálisis como a la poesía y a la historia y, me atrevería a decir, también como causa de conformación de las estructuras de lenguaje definidas por la teoría: neurosis, psicosis, perversión, esquizofrenia … y todas las estructuras de lenguaje contemporáneas.
Lacan se pronuncia con absoluta claridad, ubicado en la precisión de la práctica del psicoanálisis, es decir, en las condiciones estrictas del campo psicoanalítico, en el encuadre del tratamiento psicoanalítico, cuando manifiesta que “La Mujer no existe”. Y lo que plantea es totalmente atinado en la medida en que todo se trata de La Mujer. En este sentido, Bloom (con Vico) aborda un concepto que tiene casi la propiedad de un recuerdo encubridor, pero no por eso menos cercano al centro de la cuestión:
“Para Vico — dice Bloom — el lenguaje poético es siempre y necesariamente una revisión del lenguaje precedente (…) Vico inauguró este descubrimiento crucial: que cada poeta es un poeta tardío y que cada poema es una instancia de lo que Freud llamó Nachträglichkeit o ‘significación retroactiva’. (…) Su arte es necesariamente una posterioridad y, en el mejor de los casos, se esfuerza por lograr una selección, a través de la represión, más allá de las huellas del lenguaje de la poesía; o sea, reprime algunas de las huellas y recuerda otras. Este recuerdo es una des-aprehensión, o una dislectura creativa...”
Es muy llamativo este párrafo de Bloom, en el que la lectura fuerte y la poesía fuerte se ven implicadas siempre en una significación retroactiva. Habrá que resaltar que esta significación retroactiva, que es típica de la poesía tal cual lo determina el autor — que también es uso de aplicación en psicoanálisis — es por excelencia la forma de investigación narrativa de los hechos de la historia. En este sentido, hay una motivación política, un conflicto de poder y de género, una aniquilación cultural a la que esa retroacción parece no resignificar.
Y no es que el fin del Edipo no se acercó a esa instancia; la cuestión es que se quedó en tropismos de superficie.
Hay que decir que Freud es el Homero de nuestra época, porque sin duda atraviesa, más allá de las huellas del lenguaje y de la poesía, la represión de una constante represión cultural que efectivamente está ligada al conocimiento de la sexualidad y que, además, está en el trasfondo del Edipo y persistirá hasta tanto la cultura no des-aprehenda ese andamiaje tan agudamente indicado por Freud.
“El descubrimiento de Vico — nos dice Bloom — es que la poesía nace de nuestra ignorancia de las causas.” Si bien una poesía o las poesías o los discursos poéticos, modernos o contemporáneos, no son sólo la expresión de esa ignorancia sino que también, por su resistencia y por el juego con la repetición, esconde un movimiento contrario a la represión.
Este descubrimiento es un avance sobre la hipótesis de Freud, acerca de cómo el poder del recuerdo, de la repetición y del olvido se desdoblan en el texto, en la historia, en la cultura, en la política, en la sexualidad y, finalmente, en la subjetividad.
Al cerrar esta lectura nos queda el sabor de un encuentro inevitable con el lenguaje y con la poesía. La poesía, en tanto movimiento insurrecto, es el acto que puede reinventar sentidos desde la potencia de la palabra fuerte, la que hace posible la represión, y al mismo tiempo, su derrumbe.
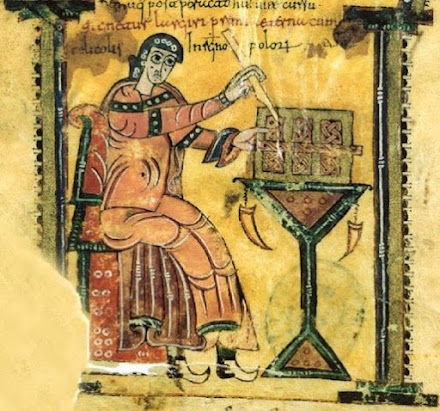


Comentarios
Publicar un comentario